He vuelto a ver Último tango en París (1972), la mítica película de Bernardo Bertolucci donde Marlon Brando está a milímetros de ser un polimórfico Godfather —lo mismo en la vida real que en esa vida extrañamente vitalista de los personajes cinematográficos— y otra vez reparo en la presencia simbólica de las pinturas de Francis Bacon que abren el filme.
De las pocas películas de culto que son, al mismo tiempo, obras de arte fornidas y piedras de escándalo, Último tango en París ocupa un sitio inestable. No bien prueba uno la resistencia de su legibilidad, comprende de inmediato que sí podría ser machista —en cierto sentido—, que sí podría poner en marcha un mecanismo de humillación, ¡pero de qué manera casi honorablemente sensitiva y con cuánto poder de inquisición! Seducir es un acto que ralentiza las opciones de la libertad personal. Seducir y entregarse a la seducción devienen, a su manera, expectativas del yo consciente.
Quien hoy no conozca a Francis Bacon, su obra le parecerá un repunte realista difícilmente no relacionable con el costumbrismo. La costumbre es que haya guerras, desmembramientos, alaridos, dolores, encarcelamientos, sangre, protestas y aplastamientos del sujeto. El Bacon de ayer, y en especial el que Bertolucci pone al frente de su película, fue una alegoría de la desintegración —más o menos teórica, intelectiva— del individuo a solas —o casi— consigo mismo. El Bacon de hoy es el que emula con el Picasso de Guernica. Este es, lo comprendo, un juicio controvertible.
Me habría gustado estar en esa avenida de París donde Marlon Brando corre detrás de Maria Schneider, antes de que ella le meta un balazo, y ser uno de los transeúntes que vuelven la cabeza, llenos de curiosidad, para contemplar una de las persecuciones más tristes y desesperadas de la historia del cine.
La relación de Brando (Paul) con Schneider (Jeanne) es la de un hombre quebrado con una mujer que busca quebrarse —de mentiritas: solo para saber lo suficiente de sí misma y del camino que va a seguir—. Heredero, aquí, de un tipo específico de discurso (cierta escritura literaria, cierta pintura, cierto cine, cierto teatro) que pone por delante la meditación existencialista y la posibilidad de convertir el dolor y la soledad en “experiencias de conocimiento”, Bertolucci desarrolla, sin vacilación ni inconsecuencias, unas ideas y unos hechos que se cierran sobre sí mismos, en el aislamiento y en la muerte. El juego de Paul es en serio. Jeanne, por su parte, cree estar a la altura de la seriedad de ese juego, pero se engaña. Además, él tiene 45 años y ella 20. Y que nadie se equivoque: al final eso sí importa.
Tengo la impresión de que, cuando lo vivencial-cotidiano no es —o evita ser— sentimental y está tocado por la ambición de experimentar las consecuencias del horror de la hipocresía social —una de esas consecuencias es la entrega a una oscuridad infértil—, aparece una especie de soberbia “artizada” y, a continuación, un grado de violencia que pasa por el filtro de la razón. Entre el sentido común y la entrega al juego conceptual de la identidad —esa que se anhela perder para recuperarse luego, con alguna “recuperada” pureza—, y frente a esas filosofías donde la hipervisibilidad y el espectáculo de la comunicación insisten en relativizar y trivializar lo real, el personaje de Brando queda como un romántico —a su tumulto emocional se le añade una vaga idea del futuro— que necesita que el cuerpo sea un campo de batalla donde se ponga a prueba la lucidez del padecimiento y el rechazo a lo convencional.
Paul no está seguro de nada, excepción hecha de su dejarse ir por el camino de una curiosidad medio cansada. Jeanne, por su parte, no puede avanzar más con él. O no quiere. O las dos cosas. Y, aterrorizada por la mente de un hombre capaz de desordenar sus pensamientos, empuña un revólver y lo mata. Va a casarse con Tom, un cineasta joven y convincentemente sensiblero. Y, además, es muy posible que para ella la sodomía no tenga, de ningún modo, esa naturaleza inversamente eucarística que Paul le ha concedido. Para ella ha sido tan solo un episodio doloroso: Paul le llena el culo de mantequilla y se la mete. Punto.
La película se ha puesto vieja y aun así se mantiene intacta: emplaza y pone una cerca alrededor de la individualidad y la liberación del sujeto, como si se tratara de un evento experimental que depende de la fortaleza de un credo. Y esa idea, que va y viene pendular, es muy de los años 60, pero se renueva hoy, en sucesivos avatares, como reducto final, como parapeto y hasta como método para no enloquecer.
En todas las épocas el sujeto ha defendido su libertad de ser y elegir ser él, pero ahora mismo, y con la referencia emblemática a Francis Bacon, el sujeto se ha transformado en el único territorio de la conciencia donde esa libertad, si no es pura —a consecuencia de una espinosa y enrevesada deliberación interior, o por condicionamientos externos—, al menos podría serlo.
Por eso el sexo en Último tango en París es, en sus preliminares, empírico y está lleno de tanteos morbosos y burlones, y se adorna con juegos orientalistas, mientras que, al final, necesita de la fractura, la invasión, la pena y el grito. De ahí la presencia rotunda, en los créditos, de la pintura de Francis Bacon, que alude —como ya advertí— al mundo de la carne descolocada, roturada, abierta —tanto en el sexo como fuera de él—, y que también enuncia la serenidad del dolor, una especie de paz en la conciliación con la tragedia del delirio y el ensueño.
Sutilezas agudas, juego en los límites, puerilidad, amor y sexo libres, flores, traspaso de fronteras, comprobaciones del yo, conceptos filosóficos trascendentales, arte pop, visión neorromántica, utopismo, protestas contra lo usual, desvalorización del sentido común… ¿No es eso y más, con los hechos de mayo de 1968 tan cerca aún, lo que vemos en Último tango en París? Acaso es la obra maestra del cine que subrayó el final de una época y el principio de otra —la de los pies en la tierra—, pero cuya legibilidad se explica hoy, quizás por contraste, gracias al regreso de los totalitarismos y sus sostenidas agresiones a la independencia de la persona y sus ideales autonómicos.
© Imagen de portada: Fotograma de Último tango en París.
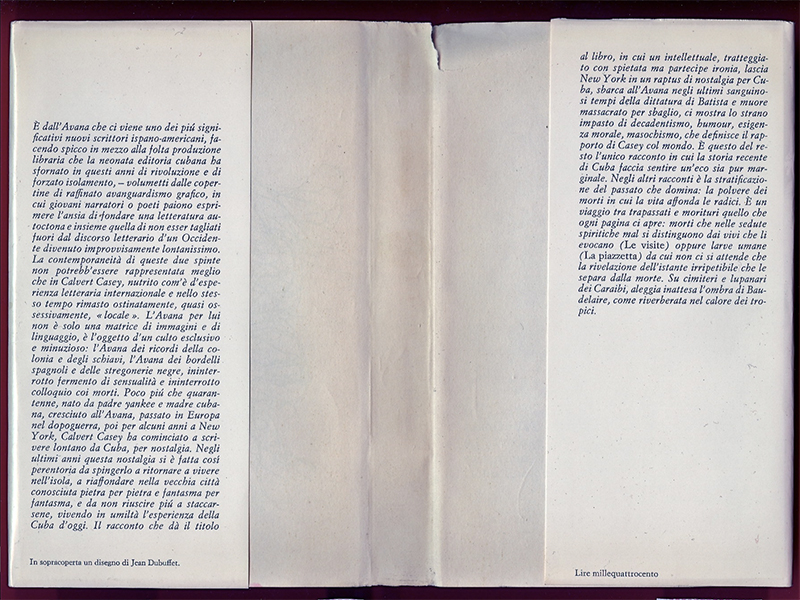
Calvert Casey: regresos
Un escritor discreto es, por lo general, un escritor intenso. La intensidad de Casey es una marca asociable a la infelicidad que roe por dentro y come.












Maravillosas letras.
Añadiría que la película condensa como nadie o nada «el que querer sentir (placer) fuertemente» como antídoto desesperado al «dolor profundo e inconsolable», de la que solo puede ser presa un alma sensible como la que encarna Brando en la película (él es el sensible, no ella, ella solo es delicada).
Esa batalla -placer vs. dolor- esta perdida de antemano por el primero, porque el dolor viene del alma o corazón y el placer solo de los sentidos. Ni siquiera el intento (y logro?) de la dominación mental es suficiente, precisamente porque esa inmersión es solo mental, no es animal (del alma).
El final es lo de menos, para Paul solo hay una huida hacia adelante en el intento desesperado de mitigar su angustia, su abismo personal, su dolor, y este acaba de la forma más trágica, pero acaba.
Como siempre, nunca se sabe que habría pasado si el tiempo hubiese obrado su bálsamo, y es que eso es lo difícil, «aguantar», y más para un alma romántica como la de Paul.
Nunca el erotismo ha sido tan trágico.
«Es corta la luz que brilla intensamente»